«A veces, el silencio es la peor mentira». (Unamuno)
Han pasado casi diez años desde la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), y el silencio administrativo no solo sobrevivió tranquilamente en el articulado de esta supuestamente revolucionaria ley, sino que sigue siendo ese elefante en la habitación que nadie invita a salir porque no cabe por la puerta. El artículo 24 de la citada norma no es menos engañoso que la redacción de sus versiones derogadas: el silencio positivo como regla general, salvo excepciones, que son bastantes y muy interpretables. Al final, como siempre, un galimatías jurídico, un «si es no es» que no incentiva para salir del enredo de la madeja en la que nos encontramos.
De ello hablamos, entre otras cuestiones, en nuestro libro «Burocrac_IA». Uno de sus capítulos más críticos es el que lleva por título, precisamente, «Silencio administrativo». Allí afirmamos: «Esta regulación «me refiero precisamente a los arts. 24 y 25 de la Ley 39/2015» no ayuda: imprecisión, remisión a otras normas que pueden establecer reglas distintas, inseguridad jurídica y casos tanto de silencio positivo como negativo (olviden aquel inciso en el que parece que el silencio positivo es la «regla general»). Por tanto, las normas sobre procedimiento avalan esta mala práctica que estamos criticando. A lo sumo, siendo bien pensados, se puede defender que el silencio se regula como norma de cierre, dándole un cariz excepcional y justificado en las garantías de los derechos de los interesados, tal y como indicábamos, pero esto es un arma de doble filo porque bien es sabido que tras una mala regulación suele venir una peor praxis. El paradigma de estas prácticas tramposas es ese horrible cliché de las excepciones que se convierten en regla. Con frecuencia se habla de buen gobierno, un concepto que apela a la ética en la gestión pública, legalmente vinculado a la transparencia pero que sin duda es mucho más amplio… ¿Acaso no es una muestra clarísima de «mal gobierno» el dejar de contestar habitualmente las solicitudes de los ciudadanos? ¿Y acaso no supone también un fraude habida cuenta de que supone un funcionamiento fraudulento de las instituciones públicas?.
El silencio administrativo es, en efecto, un ejemplo inequívoco de nuestro querido «vuelva usted mañana» (o nunca), del «no pregunte», y del «no moleste». Es una de las banderas de esa maraña burocrática que tanto odiamos y que denuncia perfectamente Sara Mesa en su magnífico libro que precisamente lleva por título «Silencio administrativo»[1], donde centra su crítica especialmente en el perjuicio que causa a las personas con menos recursos. Luego, claro está, siempre se puede alegar que la aludida regla general de la actual LPAC es la del silencio positivo (la solicitud se entiende estimada ante la falta de resolución expresa), pero este silencio administrativo positivo no es en absoluto positivo, valga el juego de palabras, pues sigue siendo igualmente vergonzoso en tres sentidos:
- El mero hecho de que exista un «silencio positivo» significa que existe un silencio negativo o desestimatorio, lo cual supone una doble afrenta: no contestar y desestimar de forma «no motivada». Y ojo, que en nuestro procedimiento administrativo el silencio es negativo en no pocas ocasiones, de modo que habría que revisar cuál es en verdad la regla general (véase de nuevo el referido art. 24.1 LPAC).
- Que la Administración no tenga la consideración de responder una solicitud de una persona supone en todo caso un desaire al ciudadano, incluso aunque el silencio tenga efectos estimatorios en algunos casos.
- El silencio administrativo puede ser buscado y utilizado de forma fraudulenta, como en el caso de aquel funcionario de un ayuntamiento que concedía licencias de obras ilegales por silencio administrativo (positivo), aprovechando las lagunas adicionales de la regulación del silencio en la normativa urbanística. Al final contribuía a autorizar lo no autorizable, ¿previa comisión? En tal caso era un ladrón de guante blanco que “tan solo” se aprovechaba de las imprecisiones de la ley[2]».
Ya saben que soy profundamente municipalista, y si exijo mucho a los ayuntamientos es porque creo que lo pueden (y lo suelen) dar. De hecho, la Administración local suele acaparar los casos de «lo mejor» y «lo peor». Un dato no muy bueno es que, según la fuente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en 2023 (último año del que se informa) más del 40% de las reclamaciones por inactividad administrativa provenían de procedimientos locales. Cierto es que las estadísticas las carga el Diablo, pero no es un buen dato. Y no, el problema no es la falta de recursos. Las causas reales son, más bien:
- La inactividad personal/profesional o dejación del empleado público, a la que incluso podríamos llamar mala actitud, y que se traduce en la consiguiente inactividad dentro del propio procedimiento.
- La mala organización.
- Un exceso de burocracia interna y la falta de simplificación a todos los niveles.
- La falta de consecuencias por incumplimiento del deber de resolver (incumplimiento avalado por la propia existencia del silencio administrativo).
- Una interpretación torticera de la norma en la que se normaliza lo que no es normal, valga la triple redundancia.
Sinceramente, no espero demasiado de las administraciones presuntamente «superiores» pero a la postre menos innovadoras con más medios. Podemos cambiar la tendencia desde la local. Ya es hora de que los ayuntamientos dejemos de tratar el silencio administrativo como una posibilidad legal aceptable, una consecuencia de la falta de medios o un mal menor. Es hora de que lo analicemos desde la autocrítica, primero reconociendo que no es una «no decisión», sino una mala decisión, y que tiene efectos jurídicos, tanto como una resolución real, efectos muchas veces adversos a los derechos e intereses legítimos de las personas. Si algo nos enseña la vida es que la inacción no es neutral: es una elección, y casi siempre desacertada.
Sabemos que el silencio administrativo es legal (lo contempla la ley, y no para prohibirlo), pero no puede ser una excusa para la incumplir, como mínimo, el principio de eficacia. Hablábamos de la dejación o poco empuje de algunos empleados, pero ¿y si esta figura se utiliza de manera maliciosa? En tales casos, que se dan, la inactividad injustificada es una forma de desviación de poder. Dejar de contestar las legítimas pretensiones de la ciudadanía, sobre todo si se hace de forma intencionada, es una modalidad de corrupción. Sin embargo, ¿Cuántos procesos (administrativos o judiciales), cuántas sanciones, y cuántas responsabilidades se plantean por esta causa en la práctica?
La Ley 39/2015 dio herramientas para mejorar el procedimiento, un procedimiento que no solo pasa a ser electrónico sino también, al menos teóricamente, más ágil y menos burocrático. Un nuevo procedimiento impulsado por una ley bienintencionada que asume el papel de abandonar el papel y que, desde el punto de vista teleológico, que no tecnológico, podría caer en la paradoja de ser poco más que «papel mojado». Y esto sería muy negativo. Todo encaja, porque hasta el silencio positivo es negativo… Dicho todo lo anterior, ¿Qué opináis? ¿Es el silencio administrativo una lacra asumible e incluso inevitable (y por eso ha llegado con buena salud a 2025, y ahí seguirá), o más bien un síntoma preocupante de algo más profundo y todavía más preocupante?
[1] Sara Mesa (2019). «Silencio administrativo. La pobreza en el laberinto burocrático». Nuevos cuadernos Anagrama.
[2] Quien mejor ha explicado este problema es Alejandro D. Leiva López, en «El régimen legal del silencio administrativo en las licencias urbanísticas. Especial referencia a los efectos del silencio positivo», publicado en el número 59 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, enero 2022). Fuente: https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512564″


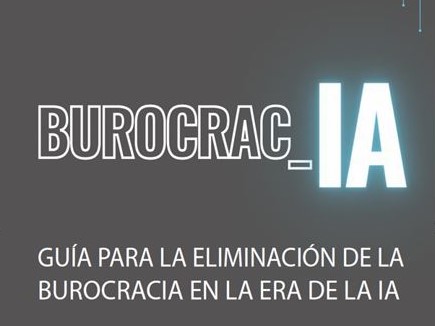





En mi opinión es evidentemente una lacra, entre otras con las que se sostiene el entramado de abuso de poder con el que suelen despacharse algunas Administraciones, tal y como los tiempos de resolución en los asuntos judiciales y la desconocida en la práctica acción de regreso de la Administración contra las autoridades y personal que por dolo o negligencia grave provocan un daño al erario público. Pero, hablando del silencio, lo que ya parece un insulto a la ciudadanía es que las sentencias contenciosas condenen en costas en la desestimación de demandas contra actos presuntos. En fin…gracias por recordar lo evidente, en este tiempo de renovación generacional en el empleo público no está de más alguna prédica lúcida para las jóvenes.
Mi respuesta para tu pregunta final es la 2ª opción; y me baso en mi experiencia personal con la figura jurídica en cuestión: la vez que más silencios administrativos (negativos) he recibido en mi vida fue cuando me animé a solicitar comisiones de servicios en una serie de Ayuntamientos de 1ª y 2ª categoría que tenían las Secretarías vacantes. Aunque no hicieron convocatoria pública de las plazas correspondientes, me había enterado de la situación por medio de un compañero colegiado. Los Ayuntamientos no contestaron mi solicitud, seguramente porque la presenté en español, con nombre y apellidos no catalanes y porque había denunciado diversas corrupciones en el Ayuntamiento donde trabajaba de Secretario-Interventor. Decidí enfrentarme con uno de esos Ayuntamientos en los tribunales para defender el derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución (normalmente es más fácil pelearse con uno que con 5). Pero no sirvió de nada (salvo para ver la podredumbre del sistema), porque la Administración autonómica salió en auxilio del Ayuntamiento, la fiscal no vio vulneración de derechos fundamentales y el juzgado aceptó que el Ayuntamiento había perdido mi solicitud además de cubrir las apariencias metiendo en el puesto a un colegiado en complicidad para la ocasión, quedando tapada la plaza durante el pleito, con otro Secretario-Interventor (aunque tuviera menos méritos). Recurrí a instancias superiores (CGPJ, Fiscalía General del Estado, etc.) pero no quisieron ver delitos en la actuación de Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, fiscalía y juzgado (a pesar de las pruebas presentadas), preferían verme enredado con apelaciones y costas, perdiendo tiempo, dinero y paciencia, antes que reconocer el cúmulo de cacicadas cometidas.
Lo querremos ver o no, pero la Administración española sigue infectada por el franquismo sociológico: patrimonialización de lo público por lo privado, discriminación contra los no adeptos al régimen, complicidad político-funcionarial de carácter mafioso, falta de inclusividad democrática de los diferentes y los disidentes. etc.
«Hay corrupción en un sitio cuando la gente sabe que quien abandona lo que se hace para hacer lo que debe se busca la ruina». MAQUIAVELO.