El cambio de modelo propuesto por la AGE para sus grupos de funcionarios de élite (A1 y A2) implica la transformación del sistema clásico de oposiciones basadas en conocimientos (por tanto, memorísticas) a la de superar con éxito una maestría oficial de dos años. Un cambio radical que ha tenido una pésima acogida entre los poderosos cuerpos del Estado (véase FEDECA) y también por parte de reputados especialistas en la materia (por ejemplo, Rafael Jiménez Asensio).
No cabe ninguna duda de que el sistema de selección propuesto va a poder captar a empleados públicos con las competencias que se consideren más adecuadas en cada caso (especialidades o ámbitos funcionales). Se trata de un modelo que funciona y está testado a nivel internacional. Es un sistema muy utilizado por los bancos centrales y las agencias reguladoras que captan un perfil de personal de elevado nivel profesional y muy especializado. También es utilizado de manera más genérica y transversal en distintos países, destacando el caso de la mítica ENA francesa. Es un modelo que posee dos filtros relevantes: el primero para acceder como alumno a la maestría y el segundo demostrando un elevado aprovechamiento de la misma de manera competitiva.
En todo caso, este nuevo modelo genera diversas dudas que expongo a continuación:
- Un tema crítico es cómo va a ser el proceso de selección de los alumnos a estas maestrías. En el sistema internacional suele predominar una combinación del expediente universitario de cada candidato (debidamente ponderado en función de las notas medias de cada grado y universidad) con una prueba de cultura general. No parece que este sea el caso de lo que propone la AGE y existe el peligro que el examen de ingreso sea similar a las antiguas oposiciones, aunque con exigencias más discretas. En todo caso, todo parece indicar que para que los candidatos puedan enfrentarse a estas pruebas de manera exitosa seguramente deberán invertir uno o dos años en su preparación. Se rebaja, por tanto, la preparación de las oposiciones clásicas (aproximadamente 4 años de media) pero si se suman los dos años de una maestría y con solo un 33 por ciento de garantías de éxito, no parece un proceso especialmente atractivo para atraer el talento.
- La principal crítica a los procesos de selección clásicos memorísticos no reside tanto en que seleccione perfiles inadecuados sino en los falsos negativos (Gorriti): potenciales magníficos candidatos que no poseen los recursos necesarios para preparar las oposiciones y/o que no tienen especiales destrezas memorísticas. No hay que olvidar que el nuevo modelo de formación universitaria cada vez es menos memorístico y más basado en competencias. Mucho me temo que los falsos negativos van a seguir presentes en este nuevo modelo tanto por falta de recursos como por resultar poco atractivo socialmente un sistema que sigue siendo exigente en tiempo, recursos y que prima unas determinadas capacidades: hay que tener un perfil muy específico para prestarse a competir con los compañeros de una maestría por unas pocas plazas.
- ¿Qué va a suceder con los candidatos/alumnos de la maestría que no logren una plaza? No es un tema menor ya que la idea es establecer un modelo competitivo que deje fuera a dos terceras partes de los participantes en estas maestrías. En el caso antes relatado de los bancos centrales y de las agencias reguladoras esto no era ningún problema ya que los nuevos maestros descartados institucionalmente son reclutados por las empresas reguladas (entidades financieras, energéticas, de telecomunicaciones, etc.). Se trata de un win-win entre las entidades públicas y las empresas. Las entidades públicas logran que las empresas contraten directivos que conozcan las reglas reguladoras y tengan una cierta sensibilidad a defender el bien común y el interés general. Las empresas, por su parte, acogen a profesionales bien seleccionados y bien formados. Pero en el caso de una Administración pública convencional no está nada claro que va a suceder con estos graduados en maestrías descartados. La opción de trabajar en el sector público institucional o instrumental es una posibilidad (los de gestión pueden encontrar trabajo en las empresas públicas, los del cuerpo diplomático en la Agencia de Cooperación Internacional, etc.) pero seguramente insuficiente.
- La AGE posee un conjunto de escuelas generales (INAP) o especializadas (Escuela Diplomática, etc.) que haría posible este modelo de selección basado en maestrías. Además, la AGE no tiene muchas dificultades para organizar estas maestrías oficiales ya que posee todos los instrumentos: la ANECA las acredita, una universidad propia las certifica (Menéndez Pelayo) y el Ministerio de Universidades no va a poner ninguna pega. Es el modelo ya utilizado en diversas maestrías selectivas (habilitados nacionales) o de carrera de la AGE en el que “ella sola se lo guisa y se lo come”. Pero se trata de un modelo de imposible extrapolación a las CC.AA. y a los gobiernos locales que se quedan sin un sistema moderno de referencia ya que en estos casos no es posible el cásico isomorfismo o mimetismo institucional.
- FEDECA argumenta que este nuevo modelo es muy costoso tanto para la propia Administración como por los propios candidatos. No le falta razón en este caso. Parece muy difícil que un sistema potente de becas pueda superar este inconveniente, en especial, a que los candidatos puedan sufragarse la estancia en la ciudad (casi siempre será en Madrid) donde se imparta presencialmente la maestría. La posibilidad de poder seguir estas maestrías en formato a distancia se me antoja totalmente distorsionadora ya que el principal valor añadido de este modelo reside en la presencialidad como ingrediente socializador y de evaluación continua de las competencias duras y blandas de los candidatos.
- El nuevo modelo no lo es tanto y genera una sensación de déjà vu: recuerda al modelo francés de la ENA, siempre criticado por elitista y actualmente en un severo proceso de revisión. También recuerda al modelo que intentó introducir en Cataluña Enric Prat de la Riva hace la friolera de 113 años con la creación de la Escuela de Administración Pública de Cataluña (1912) en que acusaba al sistema tradicional de oposiciones español como un «mata juventudes». Por otra parte, la AGE lleva muchas décadas intentando implantar este modelo, aunque sea como prueba piloto, y jamás lo ha logrado.
Estos seis puntos críticos generan muchas dudas sobre la viabilidad práctica de este nuevo sistema propuesto. Podría ser posible para algunos cuerpos especiales minoritarios y como prueba piloto, pero lo veo de muy difícil generalización.
Considero que la alternativa más realista a los sistemas clásicos de selección sería la de introducir la selección por competencias con diversas arquitecturas y niveles de profundidad en función de cada ámbito funcional del empleo público. Hay muchos instrumentos meritocráticos de selección utilizados en el marco comparado: pruebas de inteligencia, pruebas de capacidades de trabajo en equipo, pruebas prácticas para medir determinadas competencias, etc. Esto es, por ejemplo, lo que intenta promover la Generalitat de Cataluña mediante la prueba piloto de Catalunya Futur como paso previo a transformar los procesos de selección mediante una nueva Ley de Ocupación Pública. Pero hay que incidir que esta posibilidad también generaría en la AGE un rechazo radical por parte de los grandes cuerpos del Estado. Para superar este obstáculo, de momento insalvable, una propuesta realista sería la siguiente: a) introducir una selección por competencias a aquellos nuevos perfiles profesionales en los que no hay capturas ni senderos de dependencia: especialistas en gobernanza de datos, en inteligencia artificial, en cambio climático y transición energética, etc. b) Crear un sistema mixto competencias/memorístico para los cuerpos con grandes cargas de gestión (por ejemplo, los TACs). c) Dejar, de momento, el modelo tal y como está en aquellos cuerpos más resistentes y conservadores: abogados del Estado, diplomáticos, etc. Mi pronóstico es qué de manera gradual e incremental, en primer lugar, el nuevo modelo de selección por competencias para los nuevos perfiles profesionales se va a consolidar (con los cambios y retoques que se consideren pertinentes). En segundo lugar, los perfiles más vinculados a la gestión van a incrementar la presencia de las competencias y a minimizar los conocimientos. Finalmente, los cuerpos más tradicionales van a abrirse a introducir lentamente una parte de la selección por competencias.
Por tanto, mucho habrá que negociar, rectificar y mejorar de cara a introducir un nuevo modelo de selección en la AGE. Pero no quiero dejar de decir algo que considero muy relevante. El pasado mes de julio se presentó una propuesta robusta y articulada de reforma de la AGE (el denominado Consenso para una Administración Abierta) que agrupa 18 estrategias de transformación. No deja de ser sobresaliente y asombroso que la asociación de los grandes cuerpos del Estado (FEDECA) le parezca bien 17 de las 18 estrategias (solo ponen en duda la del nuevo sistema de selección). Se trata de un éxito espectacular por parte de la Secretaría de Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Es probable que esta fuera su meta estrategia: lograr consenso en todos los vectores y concentrar las discrepancias en el nuevo sistema de selección propuesto. Esto parece que está funcionando con los cuerpos de élite, pero con los sindicatos ya será otro cantar.


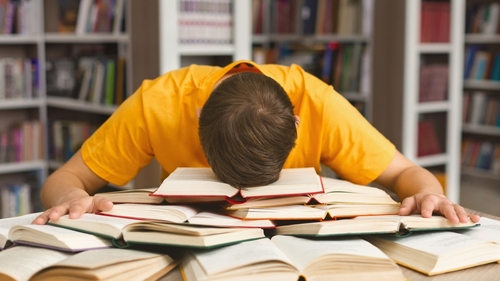





[…] De esta forma, la Administración General del Estado (aquí y con posterioridad aquí) se ha planteado cambios, entre otros, que para los grupos A1 y A2 su propuesta es introducir una formación obligatoria de hasta dos años en escuelas de la Administración para formar a los nuevos funcionarios, tras una primera prueba selectiva, lo que ha despertado, en una Administración muy corporativa, cierto rechazo y también opiniones no siempre coincidentes y de aviso a navegantes sobre los problemas que podrá plantear ese nuevo sistema (aquí y aquí). […]