La pérdida de la capacidad de influencia del Estado sobre la economía es evidente: el poder real ya no reside en los Estados sino en la economía. En la actualidad el Estado se ha visto expropiado de una parte considerable (y creciente) de su antaño genuino o presunto poder para hacer las cosas, del que se han apropiado fuerzas supraestatales globales que operan en un “espacio de flujos” (Castells, 2005) fuera de todo control político, mientras que el alcance efectivo de las agencias y de los organismos públicos existentes no ha logrado ir más allá de las fronteras estatales. «Esto significa, lisa y llanamente, que las finanzas, los capitales de inversión, los mercados laborales y la circulación de mercancías están fuera de las atribuciones y del alcance de las únicas agencias públicas ahora disponibles para encargarse de la labor de la supervisión y la regulación» (Bauman y Bordoni, 2016: 23). El poder y la política viven y se mueven separados el uno de la otra y su divorcio definitivo nos aguarda en la puerta de la esquina (Bauman y Bordoni, 2019). El poder está en el mercado y la política ha perdido todo su poder, su fuerza y su mordiente. La debilidad de la política supone la debilidad del Estado ya que representa su máximo ingrediente. La crisis de poder de la política ha generado una crisis en los partidos políticos que ponen en duda no solo la viabilidad del Estado sino también de la democracia (Mair, 2016).
El Estado, en esta deriva hacia la marginalidad, solo ha encontrado dos salidas provisionales para sobrevivir que residen, por una parte, en la asunción del concepto de gobernanza y, por otra parte, en optar por la delegación, la tecnocracia y la despolitización. Recordemos que el reto más profundo que está afrontando y afrontará el Estado en un futuro es el divorcio entre poder y política. El poder está en el mercado (y de manera marginal e incipiente en la sociedad) y la política de los partidos políticos y de los partidos en el gobierno no posee una gran capacidad de decisión, influencia y control. El primer mecanismo provisional que ha ingeniado el Estado para sobrevivir es incorporar en su acervo el concepto de gobernanza pero desde un plano netamente reactivo. Como la política institucionalizada y el Estado están perdiendo poder ante el ámbito económico y social se decide incluir a estos dos grupos de actores en las funciones de gobierno. El lema es que ahora entre todos lo haremos todo en la defensa del bien común y del interés general. Pero la gobernanza reactiva es una gran impostura y una forma de hacer de la realidad virtud. Es un modelo que mal implantado supone la asunción de la antipolítica que garantiza la continuación del juego político entre partidos, pero la vacía de significación social, ya que el ciudadano se ve obligado a cuidar de su propio bienestar: «El Estado dirige y controla a sus súbditos sin responsabilizarse de ellos» (Balidar, 2013), implementando una especie de gobernanza neoliberal que resulta ser una técnica de gobierno indirecto que puede ser bastante eficaz pero escasamente democrática (Bauman y Bordoni, 2016: 29). La gobernanza reactiva es un ejercicio de impotencia estatal y un subterfugio para hacer creer que el Estado todavía mantiene algo de poder en sus relaciones de equilibrio con el mercado y con la sociedad. Pero implantar un modelo de gobernanza cuando la política ha perdido la mayor parte de su poder implica “gobernar en el vacío” (Mair, 2015) ya que realmente quienes gobiernan son las fuerzas del mercado y de manera marginal algunos lobbies sociales que representan de forma limitadísima los intereses de la sociedad. Es un modelo que implica que la defensa del bien común y del interés general está en manos de actores privados que deciden e implementan las partituras en función de sus propios intereses bajo la impotente batuta de un poder político e institucional, que formalmente ejerce de director, pero al que nadie hace caso. En definitiva, la gobernanza sustituye al Estado en lo tocante a la política (Bauman y Bordoni, 2016: 26). Y todo esto no quiere decir, en absoluto, que no tenga sentido un futuro modelo de gobernanza pero si ésta es proactiva. En efecto, la enormidad y complejidad de los retos que debe afrontar el Estado moderno hace aconsejable que lo realice en colaboración con las fuerzas del mercado y de la sociedad civil pero con su cooperación y no con su predominio. Pero para alcanzar esta gobernanza proactiva el Estado debería recomponer e incrementar sus fuerzas para poder ejercer en este modelo el rol de metagobernador que ahora ni puede y ni parece que anhela. El otro mecanismo que se ha dotado el Estado para sobrevivir de forma agónica es tecnocratizar buena parte de sus funciones y alejarlas del poder y del control político. Ya que el poder real no está ni en los partidos políticos ni en el gobierno la idea es renunciar a la legitimidad democrática del Estado, que ahora ya no es una fuente de legitimidad sino una rémora y buscar, en cambio, refugio en la legitimidad tecnocrática. Con frecuencia la política pública ya no es decidida ni controlada por los partidos políticos. Por el contrario, con el auge del Estado regulador y de la Nueva Gestión Pública, hay cada vez más decisiones en manos de órganos no partidistas que operan con independencia de los líderes políticos (Majone, 1994). Ante las crecientes limitaciones del entorno en un contexto transnacional, inevitablemente se tiende a la delegación y a la despolitización (Thatcher y Stone, 2003). «El cambio es todavía más pronunciado cuando las modalidades de la Nueva Gestión Pública se importan desde las organizaciones privadas al sector público. Aquí las formas de rendición de cuentas no solo no incluyen el canal electoral sino que también prevalecen sobre criterios implícitos del sector público como tal, pues están regidas por valores de coste-eficiencia, procedimiento justo y rendimiento» (Mair, 2013: 30-31). Los gobiernos son cada vez menos políticos y son gobiernos por inercia o gobiernos de carácter administrativo (Lindvall y Rochstein, 2006: 61). «El liberalismo dominante sugiere que los gobiernos ya no son capaces de gestionar eficazmente la economía con vistas a redistribuir los recursos o responder a las necesidades colectivas, y esta incapacidad ha alterado de manera fundamental el discurso político fundamental. El dilema de la planificación frente al mercado se ha resuelto a favor del mercado» (Scharpf , 1999: 32).
Por otra parte, la sociedad por la vía de las tecnologías de la información en red se ha empoderado y ya no se siente oprimida ante la incapacidad del Estado a monopolizar el discurso público a nivel político y social. Ahora la sociedad tiene la capacidad de proveerse, gracias a las tecnologías de la información en red, de sus propios discursos y de capacidad autónoma de movilización. La sociedad ha impulsado discursos alternativos de carácter apolítico (fuera de la lógica de los partidos políticos) y observa con desapego y desconfianza a la política institucionalizada (de carácter estatal). La sociedad se siente muy presionada y extorsionada por el poder económico y ante la impotencia del poder político institucionalizado busca sus propias alternativas para lograr sobrevivir, sean éstas por la vía de una parte de la economía colaborativa o por la economía social estimulada por los movimientos sociales. El Estado, y sus administraciones públicas, se están ubicando en una posición marginal que posee las siguientes características:
- El Estado se va convirtiendo en un mero mostrador que proporciona servicios bajo demanda a los ciudadanos, sin posibilidad alguna de decisión ni de control.
- El Estado se aferra a la única oportunidad que le brinda el poder económico para mantener un cierto nivel de funciones que justifique su existencia y el único elemento que le da hoy vida y sustento es la adopción de una política neoliberal.
- El neoloberalismo permite la libertad de movimiento, pero delega en sectores privados la mayoría de sus responsabilidades que eran originariamente del Estado (Bauman y Bordoni, 2016: 48).
- El neoliberalismo somete a las funciones sociales del Estado al cálculo económico; una práctica inusual que ha introducido en los servicios públicos criterios de viabilidad, como si fueran empresas privadas. Estos criterios regulan ahora los ámbitos de la educación, la sanidad, la protección social, el empleo, la investigación científica, el servicio público y la seguridad, conforme a un perfil económico. El neoliberalismo, por tanto, elimina la responsabilidad del Estado, le hace renunciar a sus prerrogativas tradicionales, conforme a un perfil económico (Bauman y Bordoni, 2016:30).
- La escisión irreparable entre lo local y lo global genera un efecto paralizante sobre el Estado que lo reducen a labores de administración rutinaria, incapaz de afrontar los problemas que el poder global impone con una frecuencia cada vez mayor.


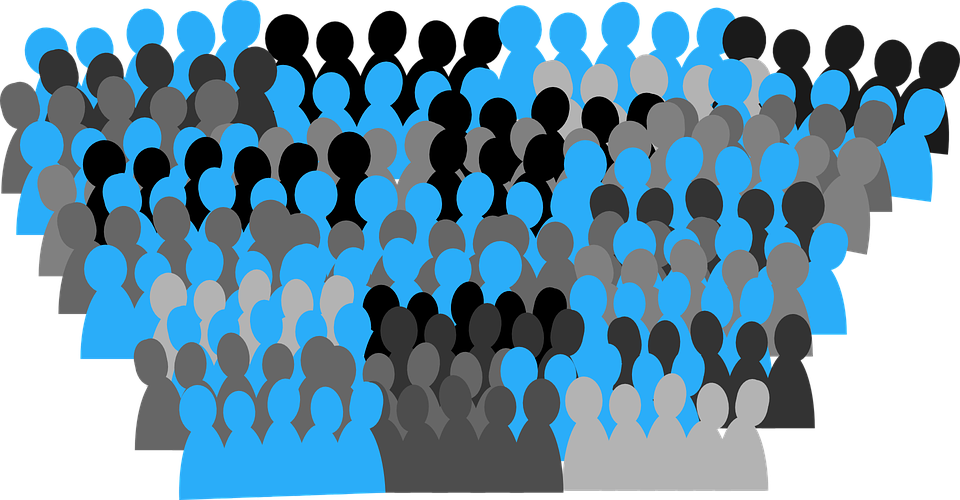





La crisis del estado y la administración significa el agotamiento de un modelo obsoleto de control y fiscalización: un elemento endógeno.