Las instituciones públicas poseen recursos muy diversos para lograr sus objetivos, siempre anclados en el objetivo del bien común y en la defensa del interés general. Sin embargo, el recurso que poseen con una mayor capacidad de aportar valor añadido, los empleados públicos, es también el recurso más crítico. De su buen hacer profesional depende la eficacia y la eficiencia organizativa y de sus valores y parámetros culturales depende la ética institucional. Finalmente, de su valentía depende la innovación institucional tan necesaria siempre pero muy en especial en momentos de crisis económica, política y social como la que padecemos desde hace varios años en nuestro país. En este sentido, el liderazgo institucional juega un papel clave para canalizar en positivo (y también en negativo) los conocimientos, ideas y valores de los empleados públicos.
Pero para lograr eficacia, eficiencia y, especialmente, inteligencia y ética institucional que conduzca a un buen gobierno es condición necesaria poseer buenos profesionales inteligentes y con buenos valores pero no es la condición suficiente. La argamasa que permite canalizar en positivo (y desgraciadamente también en negativo) estos beneméritos recursos es el liderazgo institucional. Es tarea del líder, de los líderes, lograr la máxima capacidad de sus organizaciones públicas articulando los conocimientos, ideas y valores de los empleados públicos. Y aquí es donde las administraciones públicas contemporáneas tienen un problema grave y complejo en la medida que el liderazgo de las instituciones públicas tiene una naturaleza dual. Por un lado, el líder político aporta legitimidad democrática a la institución y una visión estratégica. Por otro lado, el líder profesional aporta conocimientos técnicos de gestión y capacidad operativa. En este sentido, es absolutamente crítico que ambos perfiles trabajen en armonía para alcanzar un buen rendimiento institucional. Sin embargo, hay muchos condicionantes negativos que dificultan esta necesaria sincronización profesional, de valores e incluso personal entre estos dos roles. El principal condicionante negativo es la asimetría de poder y conocimientos entre estos dos perfiles de liderazgo. Por una parte, el líder político dirige y está por encima del líder profesional pero, por otra parte, el líder profesional posee un buen conocimiento del medio y de las complejidades técnicas mientras que el líder político no disfruta de este dominio y puede sentirse muy desamparado. Resumiendo, en una breve frase: el inexperto dirige al experto. Esta relación asimétrica es dura y muy difícil de gestionar para ambos y se pueden generar todo tipo de desencuentros y de desconfianzas que descarrilen en una deficiente política y en una deficiente administración.
Teniendo en cuenta este escenario, la regulación de la dirección pública profesional es el mecanismo del que se han dotado los países más avanzados en gestión pública para superar estos potenciales desencuentros y conseguir una mayor sincronización entre estos dos roles. La regulación de la dirección pública profesional consiste en dotarse de una norma (pero muy especialmente de unas reglas del juego y de unos valores) que defina de forma nítida hasta donde llega el espacio de dirección política y hasta donde llega el espacio de dirección estrictamente profesional. Cada espacio debe poseer sus propias reglas, valores e incentivos y, en especial, hay que definir los mecanismos de interacción entre ambas esferas.
En España ninguna Administración pública ha realizado un esfuerzo serio de regulación de la dirección pública, a pesar del mandato del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) del ya lejano años 2007, y ha dejado este ítem crítico de calidad institucional en manos de la autorregulación de los diferentes actores, en manos de la subjetividad más absoluta. Esta fórmula casi libertaria no suele funcionar bien en la práctica y sus rendimientos institucionales son, en el mejor de los casos, discretos y en el peor de los casos, desastrosos. A mi entender son cuatro los grandes problemas que padecemos a nivel de liderazgo institucional en nuestras administraciones públicas: el travestismo institucional, el infantilismo, la falta de inteligencia y, finalmente, una mala gestión del amor.
Uno de los grandes problemas de la carencia de una regulación de la dirección pública es la trasmutación de roles entre los políticos y los funcionarios. A saber: políticos que en la práctica se ocupan más de prácticas y competencias funcionariales y funcionarios que atienden más a prácticas y competencias de carácter político. En España esta confusión de roles es sencillamente espectacular. Es muy difícil precisar hasta donde llega la política y en que punto empieza la administración de carácter técnico y profesional. Este extraño fenómeno tiene una doble explicación. Por una parte a muchos políticos les cuesta asumir sus muy difíciles quehaceres que se pueden resumir en lograr articular los intereses egoístas de los ciudadanos en un bien común y en el interés general. Casi nada. Es tarea tan difícil que muchos de ellos se refugian en la gestión del día a día que, a pesar de su complejidad técnica, es una función que genera mucha más certidumbre y confort. El resultado es que poseemos instituciones públicas que son como barcos que navegan sin rumbo ya que la sala de mando está vacía porqué el capitán (el político) está en la sala de máquinas pasándolo en grande engrasando el motor de la nave. Por otra parte, los funcionarios legítimamente ambiciosos que quieren tener éxito profesional detectan que el espacio directivo es muy difuso y que es necesario coquetear con la política si uno desea ocupar puestos relevantes de dirección (léase algunos puestos de libre designación). En este sentido hay toda una batería de perversos incentivos que impulsan a los profesionales a entrar en el juego político de lealtades y seudomilitancias.
Otro problema es la no asunción de responsabilidades por parte de los directivos públicos políticos y profesionales. La mayoría de los cargos políticos han hecho de la política una profesión que implica que su bienestar económico depende básicamente de mantenerse en el cargo que ocupan. Y esto los conduce a comportarse con una cobardía infantil a inhibirse en su tarea de tomar decisiones. Tomar una decisión es peligroso ya que puede no gustar a los superiores y puede ser motivo de cese. Curiosamente en las administraciones públicas no suele cesarse a ningún cargo político si no toma decisiones siendo este el sendero más fácil para mantenerse en el puesto. Y los directivos profesionales tampoco tienen muchos incentivos para arriesgarse y tomar decisiones ya que éstas pueden disgustar a sus superiores políticos. Un directivo profesional que ocupa un puesto de libre designación tiene siempre la espada de Damocles del cese discrecional encima de su cabeza y acaba entendiendo con el tiempo que su función es hacer la vida confortable a su político, asumir el rol de palmero y surfear la mayoría de los problemas críticos de su organización.
Un tercer problema es la falta de inteligencia institucional. La gestión pública moderna es cada vez más compleja tanto para los directivos políticos como para los profesionales. Conscientes de esta complejidad (administración relacional, e-Administración, gerencialismo, participación democrática, etc.) las administraciones públicas han hecho un ingente esfuerzo en capacitar a sus directivos (eso sí mucho más a los profesionales que a los políticos) en herramientas modernas de gestión. Pero una cosa es el dominio de los instrumentos de gestión y otra cosa es la inteligencia institucional que no se ha promovido en absoluto. El resultado es que tenemos directivos públicos con un gran dominio técnico pero que carecen de capacidad analítica para ser proactivos, para definir bien los problemas y para diseñar buenas estrategias de implementación del amplio instrumental que dominan a la perfección.
Un cuarto y último gran problema es la mala gestión del la dirección pública profesional que conduce a la casi inevitable desmotivación del directivo profesional. Es imprescindible que el directivo público, y en general cualquier funcionario, esté enamorado de la institución pública en la que presta sus servicios, apasionadamente enamorado en la defensa del interés general y del bien común, enamorado de estar al servicio de sus conciudadanos. Ser directivo o funcionario público no es sólo una profesión sino también debe ser una vocación y un sentimiento. Sin duda hay que ser un buen profesional pero también poseer un conjunto de valores y ética vinculados a la defensa del bien colectivo. Afortunadamente esto no es un gran problema ya que la mayoría de directivos públicos y de funcionarios, en general, están enamorados del servicio público y de las instituciones administrativas que los acogen. El punto delicado es que el amor convencional es cosa de dos: uno/a está enamorado (un directivo profesional) de otro/a (la Administración) y espera un mínimo retorno. Pero las instituciones públicas tienen tendencias autistas y les cuesta mucho devolver el amor que reciben de sus directivos. No suelen dar señales de cariño y cuando muestran algún sentimiento éste suele ser ácido y desagradable (las administraciones pueden, sin proponérselo, ser muy duras con sus empleados). Cuando un amor no es correspondido durante largo tiempo hay dos salidas naturales salvo heroísmos de folletín: el desamor o el odio. Un directivo público enamorado del servicio público pero que sólo acumula desengaños de su institución acaba desenamorándose. Y adopta el rol de directivo pasota que implica que todo le da igual, y pierde la pasión por su trabajo y adopta una lógica mecánica, fría, abúlica y gregaria. Pero hay un escenario todavía peor: el del directivo que es tan apasionado que no sabe transitar hacia la indiferencia y que acaba transformando el amor en odio; y entonces nos encontramos ante directivos públicos que odian profundamente a las administraciones para las que trabajan. Estamos ante unos directivos quintacolumnistas que se dedican a poner sutilmente palos a las ruedas a innovaciones y nuevas políticas. En definitiva, un directivo profesional que constata como su carrera depende de todo tipo de variables aleatorias más de carácter político y subjetivo y no de méritos de naturaleza objetiva que hoy es nombrado para un puesto sin saber muy bien el motivo y que mañana es cesado de forma totalmente discrecional es muy difícil que mantenga su motivación y su enamoramiento con la institución durante largo tiempo.
Es evidente que la regulación del espacio directivo en nuestras administraciones públicas no solventaría de plano estas cuatro grandes disfunciones que sintéticamente aquí se han relatado. Pero sería de una gran ayuda para minimizarlas y canalizarlas de forma mucho más sensata para lograr una mejor calidad de la política y de la administración y con ello alcanzar el anhelado buen gobierno. Y en este sentido siempre está en nuestra mente la pregunta: ¿Por qué en España no se regula la dirección pública profesional? La respuesta tiene dos componentes y es conocida por la mayoría: por una parte, la clase política y los partidos políticos carecen de altura de miras y de generosidad institucional. En este sentido prefieren dejar las cosas como están a pesar de sus catastróficos resultados porque quieren seguir disfrutando de la discrecionalidad que le permite un dominio de las instituciones públicas sin cortapisas para dirigirlas, en el mejor de los casos, de forma más cómoda o para, en el peor de los casos, dar rienda suelta a sus instintos clientelares. Por otra parte, los empleados públicos, muchas veces muy mal representados por los sindicatos, no están muy motivados en poseer lo que ellos perciben como una aristocracia directiva (el elitismo tiene muy mala prensa en nuestro país) que tenga mayor robustez institucional para dirigir a las organizaciones públicas (es decir, a los propios empleados públicos). Hasta que no se rompa este doble egoísmo estrecho de miras derivado del corporativismo de políticos y empleados públicos no va a existir en España una dirección pública profesional.


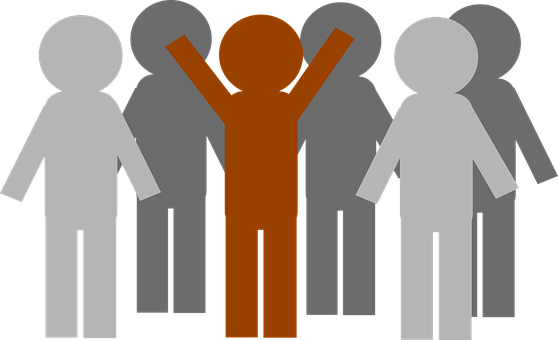





Estoy totalmente de acuerdo. Una manera muy clara de expresar la realidad actual.
Molt bon article i real com la mateixa vida!
Cada vegada em cansen més els partits polítics i la gent que hi milita. NO saben entendre que el seu rol és de servei al poble, que el poble és l’empresa que els paga i per tant som a qui tenen que obeir. I no diguem dels empleats que a més de no ser professionals de res, es pensen amb dret de prendre les decisions polítiques i constantment estan posant pals a les rodes als polítics sorgits de les urnes.
Un muy buen artículo, muchas gracias.
Trabajo en administración Pública de Chile, sujeta a la ley de Alta Dirección Pública (ADP le decimos). Ha sido un avance en la profesionalización de la alta gerencia pública. Sin embargo, sigue estando sujeto a vaivenes políticos.
En el último cambio de administración de gobierno, fueron solicitadas renuncias de quienes asumieron sus cargos a través de ADP, estando avalado por ley. Por ejemplo: en la modificación de la ley ADP de 2016, se agregó lo siguiente:
«Durante los seis primeros meses del inicio del respectivo período presidencial, la autoridad facultada para hacer el nombramiento de los altos directivos de segundo nivel jerárquico podrá solicitarles la renuncia, previa comunicación dirigida por escrito al Consejo de Alta Dirección Pública, la que deberá ser fundada. Dicho Consejo estará facultado para citar a la referida autoridad a informar sobre el grado de cumplimiento del convenio de desempeño y los motivos de la desvinculación del alto directivo».
«Asimismo, en los casos de petición de renuncia de los cargos de segundo nivel jerárquico, la autoridad facultada deberá expresar el motivo de la solicitud, que podrá basarse en razones de desempeño o de confianza».
En la ley original se señala lo siguiente:
«Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los altos directivos públicos tendrán en materia de remoción la calidad de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento».
En así que la continuidad en el cargo del segundo nivel jerárquico está sujeto a la «confianza» que inspira en el primer nivel jerárquico. Mientras que la del primer nivel jerárquico está sujeto a la «confianza» que inspira en el ministro del ramo.
Finalmente, es un sistema que funciona, pero sólo dentro de un periodo de gobierno. Si cambia el color político de éste, el sistema comienza a funcionar de cero.
Por lo tanto, se puede señalar que la carrera de alto directivo público sigue estando sometida a la confianza política. Es decir que, en la práctica, la carrera es demasiado frágil o simplemente no existe.
Saludos.